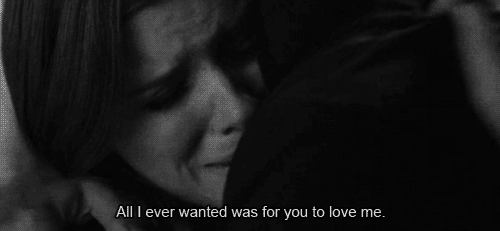Este fantasma en especial de a momentos se olvidaba de su
propia naturaleza y a raíz de un chispazo interno, se encendía de tal forma que
me hacía dudar de quién era el verdadero muerto entre ambos… ¡Es que deberían
haberlo visto! Jurando y re-jurando que su corazón no latía, mientras yo podría
asegurarles que se lo oía, ahí cerquita, latiendo incluso más fuerte que el
mío.
Al ritmo de este tamborileo incesante, él repetía
incansablemente que su estado era irreversible e incurable, pero yo no podía
evitar reírme para mis adentros, pensando que lo único incurable en ese hombre
era su sordera, a la cual debía de tenerle mucho aprecio ya que la mantenía con
considerable esfuerzo, como si su vida –o en este caso, su muerte- dependieran
de ello.
Entonces yo le estiraba mi mano, en un intento casi
desesperado para que, al menos por un segundo o dos, me permitiera tocarlo y
así aclarar toda confusión, comprobando de una vez por todas que la sangre le
corría por las venas tanto como a mí, que estábamos formados por la misma
materia y que todos esos límites y diferencias que se aseguraba que había entre
nosotros no eran más que convenciones que cobardes como él, aterrados de vivir,
habían establecido. El problema era que con solo verme acercarme, él corría en
dirección contraria y se esfumaba de escena, como solo alguien de su clase
podía hacer.
En ese momento empezaba la persecución, en la que yo negaba
su propia mortalidad y él rechazaba sus propios latidos – ¿les dije ya que se
escuchaban terriblemente fuertes? Tanto, que me interceptaban a mitad de la cena, me interrumpían la
lectura y hasta se me quedaban resonando en la mente, aún después de que él
abandonara la sala- y luego de años y años de disputa y altercado caímos en la
cuenta de que ni estando vivo, ni estando muerto, había manera de dejar a todos
satisfechos, por lo que nos dispusimos a acordar que nunca estaríamos de
acuerdo y que este era un tópico en vano. Que si él quería estar muerto, tenía
todo el derecho a estarlo y que ni yo, ni esos latidos sin dueño, teníamos por
qué negarlo.
Lo que él nunca supo, lamentablemente, era que la verdadera
razón que impulsaba mi ferviente necesidad de ver vida donde no la había y de
oír palpitaciones donde nunca habían resonado, era que deseaba que fuera yo
quien los aceleraba de esa forma, en vez de conformarme con creer que aquello
que escuchaba era solo el eco de mi propio corazón agitado. Y lo que él nunca
se atrevió a decirme en vida, era que la razón por la que tan desesperadamente
quería convencerme de que había muerto ya hace tiempo, era que cada vez que nos
encontrábamos podía percibir claramente el retumbe de un órgano que creyó que
no funcionaba (y que nunca había aprendido a manejar); idea que le daba tanto
pavor que prefería morir (o declararse muerto) antes de tener que hacer algo al
respecto.
Fue recién el día de su muerte (la verdadera, la inevitable, y no la elegida) en que ambos nos enteramos que nos habíamos gastado la vida entera haciéndonos las preguntas equivocadas y que dejamos morir a alguien mucho antes de su auténtica defunción; pero para ese entonces, él ya estaba demasiado muerto como para hacer preguntas nuevas y yo estaba ahora demasiado viva como para poder escucharlas.